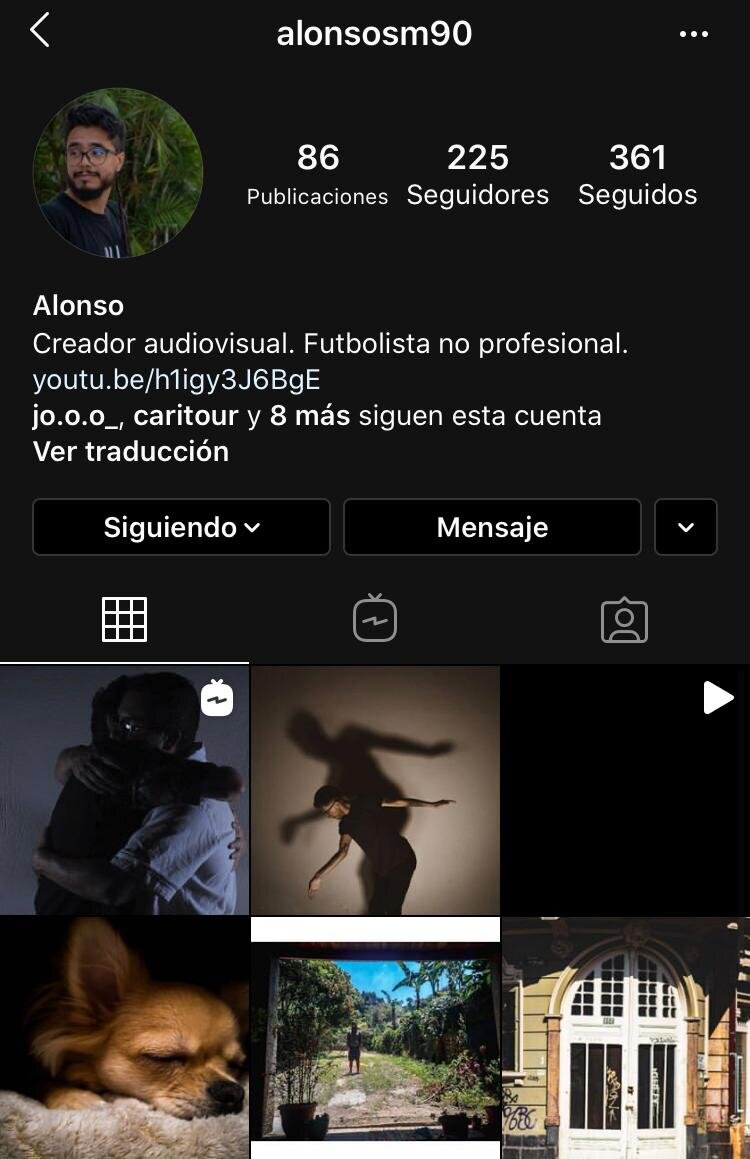“El zepelín silencioso” aparece como capítulo XVI en la novela Salvapantallas, una novela armada con esquirlas de textos varios algunos escritos para la novela, otros escritos, digamos, premonitoriamente. El título es de un poema de Alexánder Obando (1958 -2020) y es él quien galvaniza los tres fragmentos que se publicaron por separado y en diferentes blogs en 2010.
XVI / EL ZEPELÍN SILENCIOSO
por Luis Chaves
ii. Otro año malo
El 2008 fue un mal año. Aunque no lo parecía. No sugería ir más allá de las calamidades habituales de un año promedio. Sin embargo, visto a la distancia había sido un año de pequeñas catástrofes que, aparentemente aisladas y repartidas a lo largo de 365 días, estaban unidas por elementos comunes. Y algo todavía peor, por los elementos mismos que hicieron buenos a los meses buenos. Esto tendría que explicarlo mejor pero no sé cómo.
Por varios meses nos reunimos las noches de jueves en Barrio Escalante. En una casa esquinera de madera gris, frente a la ferrovía. La casa temblaba cada vez que pasaba el tren. Pero de una forma rara: por sectores autónomos, como se secan los perros. Estábamos distribuidos en los sillones de la sala y primero se sentía la vibración del piso en las plantas de los pies, algo leve, un hormigueo como de batería de nueve voltios (las cuadradas). Luego crujían las paredes con el sonido de envoltura de un confite gigante. Por último, el cielo raso y el techo se sacudían con una contundencia que se apagaba casi inmediatamente, como la estela de canción que deja un carro al pasar. Todo esto sucedía en ocho o diez segundos a lo sumo.
Cuando se llenaba el estadio, éramos diez personas pero en general la convocatoria de los jueves se detenía en seis o siete. Nos reuníamos con la excusa de un taller literario, yo era el coordinador. Las cosas que hace uno para salir de la casa y tomarse unas birras. Los talleres literarios son semejantes a los grupos de fútbol cinco o los cine foros, cosas que hace la gente después de su día de trabajo si le queda energía. Es una actividad inútil en la que unos pretenden aprender algo que nadie les puede enseñar. Quizás por eso nunca pagan. Nadie me forzó a abrir el taller. Pero a cerrarlo me iba a obligar, hacia el final del 2008, el motor diésel de la autoestima, nombre políticamente correcto del instinto de supervivencia.
La tarde del 20 de noviembre llegué, después de varias vueltas por un barrio que parecía una banda de Moebius, a recoger al escritor Alexánder Obando. Había aceptado acompañarnos como invitado especial al taller. Con dos novelas publicadas, Álex ya era el novelista de culto en el microcosmos de la literatura tica. La gente del taller estaba ansiosa por conocerlo y la invitación que se había postergado varias veces por fin se iba a concretar. Pasé por él a su casa en Tibás, accediendo a sus condiciones previas: —yo voy con todo gusto pero necesito transporte Tibás-taller-Tibás. —Le juré que yo mismo me encargaría de pasar por él y de depositarlo en su casa después de la lectura. Una vez montado, no sin dificultad por sus dimensiones y el hándicap de problemas de espalda, en el carro pidió algo más: —Es indispensable llevar Coca Cola. Ojalá light —pausa larga— dos litros. —Álex tenía tiempo de haber dejado el alcohol pero su sed, no quedaba duda, era de orden metafísico. En la primera pulpe cumplí, yo respeto la ansiedad del prójimo. De hecho, la mía la había resuelto un cuarto de hora antes en una transacción expedita carro-a-carro detrás de la iglesia de San Juan del Murciélago.
Ilustración por Ariel Bertarioni
Desde el 99 no lo había vuelto a ver. Había leído sus novelas abrasivas, su blog, habíamos cruzado unos cuantos mails, pero ningún encuentro físico. De modo que cuando lo vi encanecido, más gordo y más neurótico lo disimulé con elegancia comentándole ¡mae, estás más canoso, más gordo y más neurótico que hace diez años! Claro que yo sufría el mismo deterioro, pero disparé primero.
Camino a Escalante nos tocó detenernos mientras cruzaba el tren. Ya oscurecía y los vagones, iluminados desde adentro, eran habitaciones en las que se reunía la familia de una casa rodante. En la cabina de un Renault prestado, haciendo el alto en silencio, viéndolos desde afuera, Álex y yo fuimos por breves segundos los hijos malogrados de aquella familia imaginaria. Pasó el tren, metí primera y atravesamos los rieles con dos rebotes secos que batieron los litros de gaseosa que Obando cargaba en brazos como un bebé. De ser una canción de Radiohead pasamos a protagonizar una de Wisin y Yandel.
Tipo 7:30 llegamos a la casa donde sí nos esperaban. Se había superado el récord de convocatoria, la noticia de que Alexánder Obando iba a leer en el taller reunió a más de quince personas en la sala. Eso, en un grupo de borders que se junta para comentar poemas, es estadio lleno a reventar. Caras nuevas y caras conocidas y entre ellas, en primera fila de la comitiva de recepción, estaba Felipe Granados. Un escritor del calibre y talla de Álex. De la talla literaria, se entiende. Feli era el fan número uno de su obra, se la sabía casi de memoria, la citaba constantemente y estaba convencido de que con El más violento paraíso, la primera novela de Obando, se había pasado página en la historia de la literatura costarricense. Eso es más o menos lo que opinaba Felipe.
Ya dije que el 2008 fue un mal año. Dije también que no parecía serlo. Después algo sobre los elementos comunes de las pequeñas catástrofes y de cómo esos elementos fueron los mismos de los meses buenos. Y no supe explicarlo bien. Tampoco ahora. Pero tengo algo para agregar a la confusión: esto que sigue no sé siquiera a qué parte del año pertenece, si a la buena o la mala.
Después de saludar y conversar un poco con la audiencia, Obando leyó algunos textos que todos escuchamos con gran atención en un semicírculo improvisado con un sofá, sillas y almohadones en el piso. Debajo de la voz de Álex se oía cada tanto la campana diminuta de un hielo contra el vaso, la detonación gaseosa de una lata de cerveza, alguien fumaba tabaco negro, otra no podía detener el resorte de su pierna. Hasta que Felipe, aprovechando una pausa del invitado estelar, pidió permiso para leer el pasaje de un capítulo que él consideraba especialmente hermoso de la novela. Capítulo 62, “El minotauro”. En la edición de la editorial Perro Azul ese capítulo se extiende de la página 445 a la 464. En la edición del sello Lanzallamas va de la 499 a la 520. Felipe usó la de Perro Azul, aún no existía la otra.
Álex estaba sentado en un sofá reclinable, una especie de asiento de primera clase de aerolínea de los 70, Pan Am por ejemplo. Felipe se había incorporado en el sofá en el que estuvo hundido mientras Obando leía. Ahora apoyaba apenas las nalgas en el borde, la espalda erguida, el libro abierto entre sus manos y empezaba a leer. Le costó el inicio por la emoción pero línea tras línea se fue adueñando de la lectura. Y de la sala. El capítulo 62 empezaba a tomar la forma de un zepelín silencioso suspendido sobre nosotros. La historia de Álex se había convertido en la voz de Felipe, su mayor admirador. Feli avanzaba con fluidez y con acentos precisos, daba la impresión de que entendía algo que Obando desconocía de su propio texto. Por unos minutos Feli, con su dentadura dañada, sus dedos amarillos, su anti-contextura, fue el intérprete, el decodificador del cerebro de Álex. Una emulsión inflamable y balsámica por partes iguales. Supongo que para entonces los demás escuchábamos inmóviles en nuestros lugares, los signos vitales al mínimo, con los ojos abiertos de esa forma que se diría que están cerrados.
Nunca supe cuántas páginas leyó, pero sé que cualquier lugar donde uno mirara era un punto fijo. Sé que aquello que se leía en voz alta era la combinación de ambos: uno lo había escrito, otro lo había entendido como nadie. De pronto eran el tándem demoledor, el dúo dinamita, el gordo y el flaco, Lennon y McCartney, Sundance Kid y Butch Cassidy, Hanna y Barbera, Pilo y Hernán, Thelma y Louise, Orfeo y Eurídice, Smith & Wesson ¡todos juntos! Aunque nadie lo decía, puedo apostar que todos los que presenciábamos eso que sucedía pensábamos lo mismo o algo muy parecido: estaba pasando el tren.
Cuando terminó la lectura, todo volvió a la normalidad, el zepelín desapareció, Álex ya no era el titán que había escrito aquello que acaba de leer Felipe, y éste regresó de inmediato a su cuerpo debilitado. Hubo comentarios emotivos, algunos tratamos de hacer chistes, todos fuimos por oleadas a la refri para sacar birras, bandejas de hielo, frascos de aceitunas. Cuando se acabó la gaseosa de Obando decidimos trasladarnos a un bar de La California. Obando pidió más Coca light, lo rodeaban con preguntas que él respondía con gracia y elocuencia. Parecía feliz. Felipe había abordado su nave rumbo a la Estrella de la Muerte. No lo vi más. Yo parecía un policía encubierto, paralizado en la salida del baño.
La noche se fue descomponiendo en sus elementos puros: ansiedad, desproporción e incertidumbre. Ya era tarde cuando Obando me recordó que faltaba la última parte del compromiso, devolverlo a Tibás. A esa altura yo me mantenía despierto por métodos artificiales y le dije que ni cagando —aunque no recuerdo si esas fueron las palabras exactas— pero que le podía dar plata para el taxi. Saqué un billete de diez mil que tenía en la bolsa de la camisa, lo desenrollé y se lo di. Iban a pasar 10 meses antes de volver a verlo.
Técnicamente ya era viernes, pero para los que quedábamos en la calle era todavía la noche del jueves. Como los sobrevivientes del Hindenburg, cada quien volvió a su casa como pudo. El taller no se reunió más en la casa frente a la línea del tren. El año siguió su curso y terminó sin mayores acontecimientos. O eso parecía.